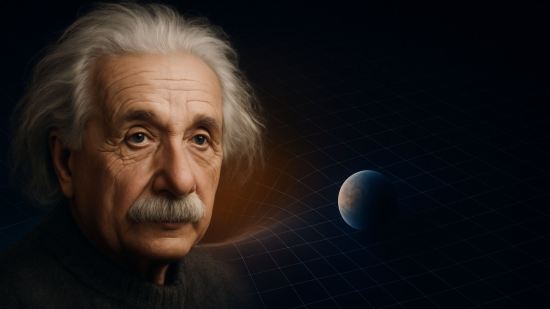A simple vista, la vida en la Tierra parece haber seguido un curso imparable desde sus orígenes microscópicos hasta la complejidad actual. Pero si se retrocede unos 3.000 millones de años, se encuentra un planeta en el que ya existían organismos capaces de liberar oxígeno... y, sin embargo, la atmósfera seguía prácticamente sin oxígeno. Ese paréntesis duró casi mil millones de años. Un tiempo enorme en el que la maquinaria de la vida parecía funcionar con el freno de mano puesto.
Una nueva investigación, publicada en Communications Earth & Environment, aporta una pieza clave para resolver este enigma. El estudio, liderado por Dilan M. Ratnayake, ha identificado a dos protagonistas insospechados: el níquel y la urea. Ambos actuaron como reguladores silenciosos de la actividad de las cianobacterias, los microorganismos responsables de la fotosíntesis oxigénica. La explicación que propone este trabajo no solo resuelve una vieja duda sobre el pasado de nuestro planeta, sino que también abre caminos hacia la detección de vida en otros mundos.
Un mundo sin oxígeno, pero con vida
Hoy en día, el oxígeno es sinónimo de vida para muchas formas biológicas. Pero la atmósfera terrestre no siempre fue rica en este gas esencial. Se sabe que las cianobacterias, organismos microscópicos capaces de realizar fotosíntesis y liberar oxígeno, existían al menos desde hace 2.900 millones de años. Aun así, el llamado Gran Evento de Oxidación (GOE, por sus siglas en inglés), que supuso un cambio drástico en la atmósfera, no ocurrió hasta entre 2.400 y 2.100 millones de años atrás.
Durante ese extenso intervalo, el oxígeno se producía, pero no se acumulaba en el aire. Las razones no eran del todo claras. Se había sugerido que gases volcánicos, reacciones químicas reductoras o la propia biología microbiana podían estar consumiendo ese oxígeno antes de que alcanzara niveles apreciables en la atmósfera.

La química olvidada: níquel y urea como reguladores
El nuevo estudio plantea una hipótesis diferente. Según los autores, la abundancia de níquel y urea en los océanos primitivos habría limitado el crecimiento de las cianobacterias y, por tanto, la liberación sostenida de oxígeno. En palabras del propio artículo: “Las condiciones ambientales en el Arcaico temprano, caracterizadas por concentraciones elevadas de urea y níquel, pueden haber dificultado la expansión de las cianobacterias, contribuyendo al retraso entre la evolución de la fotosíntesis oxigénica y el inicio del Gran Evento de Oxidación”.
Para entender cómo llegaron a esa conclusión, los investigadores desarrollaron una serie de experimentos que simulan las condiciones del océano arcaico. En uno de ellos, demostraron que la urea, un compuesto nitrogenado fundamental para muchos procesos celulares, podía formarse de forma abiótica bajo irradiación ultravioleta tipo C, a partir de mezclas diluidas de cianuro, amonio y compuestos de hierro.

Experimentos con cianobacterias y una sorpresa con el níquel
La segunda parte del estudio consistió en cultivar Synechococcus sp. PCC 7002, una cianobacteria modelo, en medios con diferentes niveles de urea y níquel. El objetivo era comprobar si estas sustancias afectaban su crecimiento.
Los resultados fueron reveladores. Las cianobacterias crecieron mejor con una concentración moderada de níquel, pero si esta era demasiado alta, aparecía estrés oxidativo y el crecimiento se detenía. A su vez, cuando había demasiada urea, las células acumulaban amoníaco y terminaban por “blanquearse” y morir.
Según los datos recogidos, existía un umbral: más de 2 milimoles por litro de urea empezaba a ser perjudicial para estos organismos, lo que sugiere que niveles elevados en los océanos primitivos podrían haber limitado su expansión. Además, los autores señalan que en condiciones de crecimiento sobre superficies (como esteras microbianas), la tolerancia a la urea era algo mayor, lo cual concuerda con la idea de que las primeras cianobacterias eran principalmente bentónicas, es decir, vivían adheridas al fondo marino y no flotaban libremente.
Una lenta liberación de oxígeno y un planeta en espera
A medida que el flujo de níquel a los océanos disminuyó y la concentración de urea se estabilizó, las condiciones se volvieron más favorables para las cianobacterias. Eso permitió que pequeños aumentos localizados en la producción de oxígeno empezaran a producirse antes del GOE, en lo que se conoce como “oleadas” u “oxigenaciones transitorias”.
Esta hipótesis encaja con registros geológicos que muestran rastros de oxígeno en ciertas zonas del planeta antes del gran cambio global. El modelo sugiere que solo cuando las concentraciones de níquel bajaron de los 136 nanomoles por litro, y la urea se mantuvo por debajo del umbral crítico, fue posible la aparición de floraciones sostenidas de cianobacterias, que finalmente desencadenaron el Gran Evento de Oxidación.
¿Vida en otros planetas? La lección está en el pasado
Aunque este trabajo se centra en la historia temprana de la Tierra, sus implicaciones van mucho más allá. Comprender cómo interactúan los elementos químicos con los procesos biológicos fundamentales puede ser decisivo para identificar biofirmas en exoplanetas.
Tal como afirma el estudio, “si logramos entender con precisión los mecanismos que aumentan el contenido de oxígeno atmosférico, esto arrojará luz sobre la detección de biofirmas en otros planetas”. Este conocimiento es especialmente útil para las misiones que buscan señales de vida en Marte o en mundos oceánicos como Europa y Encélado.
Además, la idea de que la acumulación de oxígeno puede estar sujeta a condiciones geoquímicas muy específicas pone en duda su uso como único indicador de vida. El planeta puede estar lleno de organismos capaces de producirlo, pero si hay demasiado níquel o demasiada urea, ese oxígeno podría no llegar nunca a la atmósfera.
Referencias
- Dilan M. Ratnayake, Ryoji Tanaka y Eizo Nakamura. Biogeochemical impact of nickel and urea in the great oxidation event. Communications Earth & Environment, 12 agosto 2025. https://doi.org/10.1038/s43247-025-02576-8.