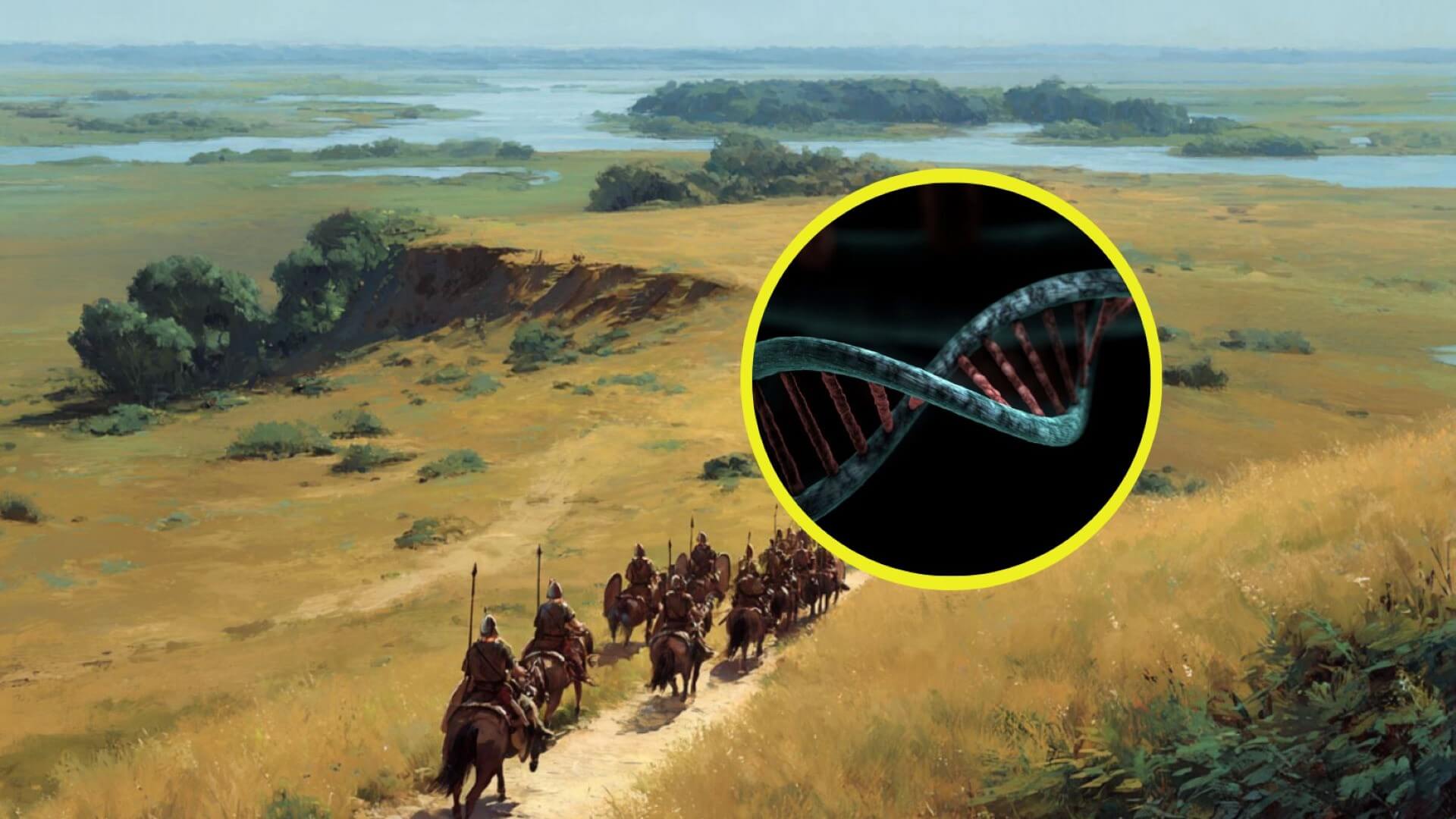Durante siglos, el origen y el destino de los sármatas, aquel pueblo nómada que dominó la estepa póntica y la Cuenca de los Cárpatos entre el siglo I y el V d. C., han permanecido envueltos en el misterio. Aunque abundan las huellas arqueológicas que testimonian su presencia, su identidad biológica había sido difícil de precisar. Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Cell en 2025 ofrece por primera vez una respuesta precisa a esta cuestión.
Mediante el análisis genómico de 156 individuos datados entre los siglos I y V d. C., procedentes principalmente del territorio de la actual Hungría, un equipo interdisciplinar húngaro ha logrado reconstruir la composición genética, las migraciones y los vínculos familiares de los sármatas centroeuropeos. El hallazgo más revelador es que estos “pueblos olvidados” derivan directamente de comunidades urálicas de la estepa oriental, con un componente europeo dominante y una leve ascendencia asiática que los distingue de sus vecinos inmediatos.

De los Urales al corazón de Europa
El estudio ha confirmado lo que las fuentes clásicas apenas insinuaban. Los sármatas tienen su origen en la región sur de los Urales entre los siglos IV y II a. C., dentro de la llamada cultura de Prokhorovka. Desde allí, se expandieron hacia el oeste, sustituyendo progresivamente a los escitas y fundando sus propios reinos entre el Don, el Volga y el Cáucaso norte.
Según algunos estudiosos, los nombres conservados en las fuentes griegas y romanas permiten identificarlos como un grupo de lengua irania septentrional. Su firma genética, sin embargo, apunta a una composición más compleja. Se trataría de una mezcla entre poblaciones de la estepa de la Edad del Bronce y grupos centroasiáticos del entorno de Bactria-Margiana y del lago Baikal.
A comienzos de nuestra era, las tribus sármatas de los yázigos cruzaron los Cárpatos y se establecieron en la llanura danubiano-tisiana, en el corazón de la actual Hungría. Allí, fundaron una densa red de asentamientos, practicaron la agricultura y establecieron contactos continuos con el Imperio romano. Su rápida expansión transformó la fisonomía étnica de Europa central durante el Alto Imperio.

156 genomas para desentrañar un pasado
La investigación se ha basado en la secuenciación de 156 genomas antiguos procedentes de tumbas sármatas y hunas en la Gran Llanura húngara y en las estribaciones rumanas de los Cárpatos. Los autores los agruparon cronológicamente desde el 50 d. C. hasta el siglo V d.C., subdividiéndolos en fases tempranas, medias y tardías. También se incorporaron 17 genomas publicados previamente y nueve correspondientes al período huno.
Los análisis de componentes principales y de mezcla (PCA y ADMIXTURE) revelaron un patrón claro. La mayoría de los sármatas centroeuropeos presentan perfiles próximos a las poblaciones romanas contemporáneas de Austria y Croacia, mientras que una minoría conserva una señal esteparia evidente, con una modesta fracción de ascendencia asiática nororiental (ANA) que disminuye progresivamente a lo largo de los siglos. Este detalle genético, por tanto, permite rastrear su origen remoto en los sármatas de la estepa urálica y kazaja, de quienes descienden directamente.
Las pruebas estadísticas F4 y los modelos de mezcla qpAdm confirman esta filiación. Los sármatas rumanos habrían actuado como una suerte de “puente genético” entre las poblaciones del este (Urales y Kazajistán) y las del oeste (Hungría), representando una fase intermedia en la migración. Solo el 12 % de los sármatas de la Cuenca de los Cárpatos conserva más del 50 % de ascendencia esteparia pura, lo que indica su rápida integración local.

Continuidad y mestizaje: de los sármatas a los hunos
El estudio ha demostrado la continuidad biológica entre las poblaciones sármatas tardías y los primeros hunos europeos. Las pruebas de identidad por descendencia indican que muchos individuos de época huna comparten segmentos genéticos largos con los sármatas que los antecedieron, lo que, según los investigadores, implica un parentesco real entre ambas poblaciones.
Aunque la llegada de contingentes asiáticos durante el siglo IV d.C. aportó nuevos linajes, el estudio revela que la base de la población de la Hungría tardoantigua seguía siendo sármata. Este patrón coincide con las fuentes históricas, que describen cómo, tras la expansión de los hunos, muchas comunidades sármatas permanecieron en su territorio original.
Los autores también han detectado dos oleadas migratorias secundarias durante el periodo sármata. La primera, en el siglo II d. C., incluye individuos con ascendencia del norte de Europa, probablemente vinculados a las tribus germánicas de las guerras marcomanas. La segunda, ya en el siglo IV, muestra influencias de las provincias romanas vecinas. Este dato sugiere una compleja interacción entre Roma, los germanos y las comunidades sármatas locales.

Un pueblo olvidado central en el pasado europeo
Los resultados de Schütz y su equipo redefinen la historia biológica de los sármatas y, con ella, la comprensión de las dinámicas étnicas de la Europa tardoantigua. Los sármatas actuaron como un puente entre las poblaciones de las estepas urálicas y del continente europeo, y aportaron elementos genéticos, culturales y militares que sobrevivieron en las poblaciones posteriores.
La evidencia de continuidad genética hasta el periodo ávaro y la conquista húngara muestra que la herencia sármata persistió más allá de la desaparición de su identificación como población histórica. En términos biológicos, los “pueblos bárbaros” que se asentaron en la llanura panónica fueron, en gran medida, descendientes de aquellos nómadas iranios que, hace dos milenios, cruzaron los Cárpatos en busca de nuevas tierras. Así, los sármatas encarnan la compleja interacción entre migración, mestizaje y adaptación que definió el continente en la antigüedad tardía.
Referencias
- Schütz, O., Maróti, Z., Tihanyi, B., Kiss, A. P., et al. 2025. "Unveiling the origins and genetic makeup of the ‘forgotten people’: A study of the Sarmatian-period population in the Carpathian Basin". Cell, 188.15: 4074–4090. DOI: 10.1016/j.cell.2025.05.009